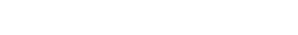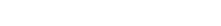En 1993 Jean Claude Romand asesinaba a su esposa, sus dos pequeños hijos y a sus padres. Durante 17 años fue para todos un estudiante aplicado, después médico investigador de la OMS, padre de familia, y miembro respetable de la comunidad. La tragedia reveló que nunca había rendido un solo examen de la facultad. No era médico. La OMS no lo conocía. Jamás había trabajado. Más de 17 años simuló una rutina laboral inexistente, y que llenó con vagabundeos forestales y horas de bar, viviendo como si. Financió su descomunal engaño a través de la malversación de los fondos de padres y parientes que le confiaron sus ahorros y lo tenían por un inversor prudente. La mentira perduró de modo asombroso. No hubo azar ni voluntad que arrancasen la máscara. Fue la aparición de una amante lo que desbarató las cuidadas rutinas de consumo y lo puso en el umbral de la revelación. Ante la inminente caída borró a los suyos. Condenado a prisión, allí se integró al movimiento católico de los Intercesores, personas que sostienen en todo el mundo una cadena de oración ininterrumpida. Asumió la máscara de la expiación y el halo de santidad del criminal arrepentido.

Más terrible que la masacre, es el hombre. La minuciosa investigación que Emmanuel Carrêre hizo del caso muestra que detrás de la máscara de Jean Claude Romand no había nada. Ninguna verdad, ningún oprobio, ningún falo oculto tras el velo. Solo lo real sin nombre. Acaso por eso colapsó cuando por primera vez en su vida una amante hizo que él tuviera algo que ocultar. Alienado en la tristeza infinita de una madre que no toleraba conflictos, construyó la fachada del hombre común, pavorosamente normal, sin disonancias, sin vicios, sin acentos fálicos. Con qué frecuencia olvidamos que el sentido común, según Chesterton, es el menos común de los sentidos porque se funda en la capacidad para tolerar excepciones a la regla. Romand encarnó la sombra gris del buen vecino, de ese que luego resulta ser Eichmann: un ser banal habitado de una maldad banal. Con asombrosa habilida para eludir en la conversación toda referencia a su persona, decidido a mentir más allá de todo límite, a no defraudar ni desentonar, Romand fue un exponente atroz del orden de hierro, nombrado para sostener una fachada social bidimensional, sin profundidad ni volumen, sin sujeto. Ese unilateral y monstruoso designio fue más allá del als ob característico de la esquizofrenia que tan bien describió H. Deutsch. Con la misma normalidad monocorde que sostuvo en su vida, quitó la de otros y dispuso de bienes. Sus íntimos fueron para él extensiones de sí mismo que revocó cuando dejaron de servir al colosal engaño que había armado. Si sus perros no tenían nombre, posiblemente sus seres queridos tampoco lo hayan tenido en el sentido más profundo. Fue acaso incapaz de nominación, dado que un verdadero nombre de amor es una operación de corte, algo que agujerea a quien lo da.
Carrère dio a su investigación novelística un título religioso que evoca al “padre de la mentira”: El adversario. Mi propia lectura sostiene que el caso presenta una pavorosa interpelación de los semblantes; el trasfondo de una insondable agresividad contra la instancia paterna en tanto el Nombre del Padre implica por sí mismo la fe. ¿Hay en la tragedia de Romand una burla velada a toda dignidad profesional y familiar, un cinismo inefable que nos invita a contemplarnos en su espejo? Ese socavamiento de la fe y la dignidad de la palabra ya se anunciaba en el tema escogido por J. C. Romand para su examen de graduación en el bachillerato de letras: “¿Existe la verdad?”
Romand mató al padre en un sentido mucho más profundo y radical que el de ultimar a su progenitor, o incluso al padre que él mismo fue. El parricidio tiene muchas figuras, fastas o nefastas, desafortunadas o propiciatorias. Hay una muerte del padre que estaría presente, en un sentido fantasmático, en todo acto por el cual un sujeto se sirve de la instancia paterna para ir más allá. En el mejor de los casos, matar al padre es heredarlo y apropiarse de esa herencia, y en el fondo hacer del padre una herramienta. Pero a mi entender, su forma más negativa, el parricidio en un sentido abominable, reside en el gesto que destruye la fe. En el feroz ataque a la raíz de todo semblante. Si la fe acaso tiene una dimensión religiosa, no por ello es algo eclesiástico. Porque Lacan diferencia ambas cosas en la única clase de su malogrado seminario, ése que nunca fue. El parricidio está en juego allí donde se quisiera destruir toda posibilidad de transferencia o de valor poético de la palabra en tanto la poesía sería, al decir de Coleridge, la suspensión de la incredulidad. El parricida es el operador de una deconstrucción extrema y sin horizontes, el agente de la más pura negatividad. Donde él ha pisado, no habrá pactos ni lealtades elementales. Como el suicida de Borges, deseará que en la noche no quede una estrella y ni siquiera prevalezca la noche misma. Abolirá los signos del cielo para el extravío perpetuo de los otros.