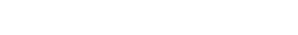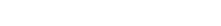Lacan dice en la página 421 de La Relación de Objeto que “el psicoanalista no se recluta entre quienes se entregan por entero a las fluctuaciones de la moda en materia psicosexual”. Si es verdad que el analista debe estar a la altura de su tiempo y no resistirse a tomar un “baño de actualidad” como recomienda Lacan en esa misma página, tampoco debe rendirse a las seducciones que ejercen los espejismos de las modas que rigen las relaciones entre los sexos y que varían de una generación a otra. Fue el mismo Lacan quien postuló que “la instancia social de la mujer sigue siendo trascendente al orden del contrato que propaga el trabajo” (“Ideas directivas…”). En esto también se mostraba freudiano.
Un sábado por la tarde el ocio me encontró en una sala de cine en la que daban una de las películas de la saga Crepúsculo. Una historia romántica de vampiros para jovencitas adolescentes. Lo que sucedía en la sala, era, por lejos, más interesante que la película: la abrumadora mayoría del público era femenino y ruidosamente puberal. Las enamoradas del joven vampiro aguardaban su aparición con impaciencia. Los estrógenos inundaban la sala y en cuanto el galán se hizo ver los suspiros me despeinaban en ráfaga. Nada que no se viera en el siglo dos, o en el diecisiete. El argumento de la saga seguía líneas sencillas y previsibles: los vampiros eran ricos, sofisticados, universitarios, blancos y sajones. Sus rivales, los hombres lobos, eran morochos, indígenas o latinos, rústicos, obreros, y de maneras vulgares. Una versión burda, además de gótica, de la lucha de clases. La chica aparecía ajena a todo aquello. No era parte del conflicto, ni rica ni pobre, ni vampiro ni lobo. Y además, virgen. Virgen de todo. De sexo y de mordeduras. La película era como algunas telenovelas destinadas a un público femenino en las que hay que esperar doscientos cincuenta capítulos para que los protagonistas se besen. Aquí la chica se veía asediada de un modo inocuo entre el cortejo del vampiro y la protección del infaltable “mejor amigo” que resultaba ser un hombre lobo. Sobre el final, el pálido pretendiente le dice que quiere que estén juntos para siempre. Todos pensamos que llegaba el momento de la “conversión”, del beso incisivo que la haría inmortal. Pero no. ¡Le pidió matrimonio! Entonces la sala se llenó de aullidos femeninos y el derrame hormonal fue importante. Ellas se derretían de tal forma que todo aquello parecía un baño turco. ¿Histeria? Por supuesto. Sin embargo, there are more things… Remito al lector a la parte de este libro en la que se trata del “íncubo ideal”.
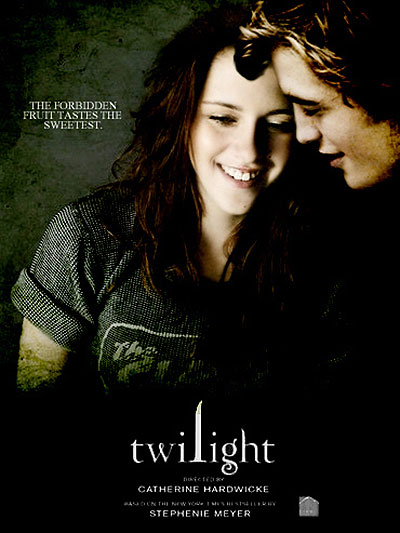
Cuando salí, me di cuenta de que entre tanto vampiro y hombre lobo resultaba ser que, en realidad, desde la perspectiva del contexto en que la película nos ubicaba, el monstruo era ella, la chica. En una comunidad de freaks, un ser humano pasa a ser un Otro absoluto. Ella era la rara ahí. Estaba más allá de los conflictos que entreveraban a todas esas tribus sobrenaturales, y lo estaba en más de un sentido, porque de acuerdo con la historia la protagonista desafiaba las mismas leyes de los vampiros. Por ejemplo, era la única a la que no podían leerle los pensamientos, lo cual puede entenderse como una ironía misógina: no hay nada que leer porque no los tiene. Pero también se puede ver eso como que los tiene tan intrincados que es un enigma indecidible lo que se cuece allí. De paso: es mejor no saber qué se cuece allí. En fin, todo esto nos recuerda que más allá de los modelos conservadores o progresistas que se sostengan acerca de la feminidad, la incidencia de una mujer resulta ser siempre un factor incalculable y que puede hacer tambalear la estructura del juego. Dalila doblega a Sansón, Judith decapita a Holofernes, y la sirvienta judía hace vacilar al atroz comandante del campo de la muerte en La lista de Schindler. Muchos piensan que la mujer ya no encarna al Otro absoluto, por el solo hecho de que pueda acceder a las insignias del poder y la dignidad profesional. Pero la cuestión sigue siendo la de la mujer como causa del deseo, y esto no es algo que pueda reducirse a los íconos triviales que el mercado exhibe como “símbolos sexuales”. La causa del deseo es otra cosa.Una mujer es un avatar de lo real, y, por ello, es un Nombre del Padre. Como lo son los azotes de la naturaleza y también las rosas que florecen sin porqué. Acaso esa era la razón de que los huracanes tuviesen originalmente nombre de mujer, antes de que las feministas forzaran al empleo de nombres masculinos. Es esta incidencia imponderable del objeto del deseo lo que interesa al psicoanálisis como experiencia.
(Este texto corresponde a las páginas 67-69 del libro La condición femenina)