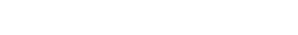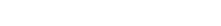Elogio del malentendido

A partir de una cita de los Escritos de J. Lacan (“Función y campo de la palabra…”), referida a la discordia de los lenguajes, Miquel Bassols resalta que toda discordia, sea política, religiosa o sexual, representa un fenómeno de lenguaje. A la vez advierte que el ejercicio de toda lengua conlleva un modo de gozar, que como tal puede suscitar extrañeza, rechazo, y eventualmente dar lugar a la rúbrica de “bárbaro” reservada al extranjero. Deberíamos recordar, de paso, que ahí se trata del extranjero a quien se desprecia. Porque hay extranjeros que son idealizados, lo cual es un vicio frecuente en los pueblos acostumbrados a la colonización pedagógica. El extranjero indeseable, el “bárbaro”, detenta, ante nosotros un goce “inasumible”, al decir de nuestro colega. Por eso formula un elogio de ese malentendido que, paradojalmente, es lo que nos lleva a conectarnos con el Otro. Una conexión que, vista desde las pretensiones del narcisismo, no puede ser más que una equivocación. Es entonces a través del malentendido que la discordia, “se puede llevar mucho mejor”, lo cual no significa que se la solucione. Con razón, se nos avisa que la imposibilidad del malentendido que signa a la psicosis también afecta a la sociedad de control y a la creciente homogeneización global propia de nuestro tiempo. Esa universalización omnímoda determina el agravamiento de los procesos de segregación, intolerancia, y aislamiento del “bárbaro”. Por ello, M. Bassols se pregunta si el psicoanálisis puede vehiculizar una “política del malentendido” como respuesta a la “política de la discordia”. Supongo, no sé si con acierto, que por “políticas de la discordia” nuestro colega entiende aquellas fundadas en la consigna del rechazo al Otro. Queda por esclarecer qué habríamos de entender por una “política del malentendido”, en el caso de ir más allá del campo que nos es propio como psicoanalistas. Es notorio que la apertura hacia el Otro, la tolerancia, la voluntad de buscar acuerdos y aminorar las violencias de los inevitables conflictos que afligen a la polis no necesitó nunca del psicoanálisis para existir. También es evidente que el malentendido no es la única forma de tratar los efectos más dolorosos de la discordia, y que en ello se cifra como tal el principio de la división de poderes y el estado de derecho.
Elogio de la discordia
Nadie ignora que la palabra discordia tiene pésima reputación, y que, en principio, no podría dar lugar al elogio. Ella convoca un patético imaginario de pugilatos miopes, y apresurados linchamientos. Si identificamos “discordia” con “racismo” o “intolerancia”, se pensará al psicoanalista como alguien que estaría en las antípodas de eso. Aunque no hace falta ser psicoanalista para ello. Sin embargo, la imagen de la neutralidad olímpica del psicoanalista –o de cualquiera que crea detentar el monopolio de la tolerancia- resulta riesgosa. Y aquí me refiero al psicoanalista considerado en todos sus avatares posibles. El combo de la corrección política, de la neutralidad, la ecuanimidad, la tolerancia, la imperturbabilidad, no deja de ser el refugio de las astucias narcisistas. Es evidente que la discordia no podría congeniar con la posición analítica si la reducimos al goce narcisista que habita en la tensión agresiva. Pero cabe notar que la impostura de quien se presenta inmune a enconados espejismos no es otra cosa que el reverso moebiano de esa misma agresividad.
Desprovisto de patetismo, el significante “discordia” designa una desavenencia de opiniones. No implica para nada “intolerancia”, “racismo”, “fanatismo” ni “furia”. Hasta podemos afirmar que es todo lo contrario en tanto significa “disenso”, justamente eso sin lo cual no habría estado de derecho. ¿Está el psicoanalista –ya como agente del discurso analítico, como clínico, como ciudadano- más allá de las tensiones que agitan a la polis? Si así fuese, debería preocuparnos entonces la posibilidad de que la orientación lacaniana retorne a la idea de la “esfera libre de conflictos del yo”, esta vez maquillada con una fraseología pretendidamente más exquisita. ¿Estamos tan seguros de no incurrir en lo mismo que la ego psychology, que después de todo fue la forma que el psicoanálisis asumió en y para una sociedad que sin dudas representa un modelo de democracia? Ciertamente entre el sujeto y su síntoma (lo que incluye al partenaire) necesariamente hay discordia. Ella puede ser mejor llevada, sobre todo por el recurso al malentendido. Hay discordias que son nefastas, pero otras son fecundas. Y si el malentendido es un tratamiento de la discordia, no habría que olvidar que la discordia es un tratamiento –necesario- para lo peor.
En la página 41 de Intervención sobre el Nombre del Padre (Grama, 2014) menciono la historia de la Torre de Babel para ilustrar que la función del Nombre del Padre no puede ser identificada con el establecimiento de un falso consenso, como postulan los “últimísimos lacanianos”. Más bien es aquello que es necesario para sostener y habilitar el malentendido. Es lo que el mito de Babel expone literalmente. ¿Cómo podría haber malentendido si no es sobre un fondo de discordia de lenguajes, es decir, de castración? Más allá de las formas diversamente aciagas de la discordia, debemos tener presente que tanto ella como el malentendido, los dos, se oponen a algo que es la peor de las pesadillas: el pensamiento único. Por ello hay que afirmar que es mucho más a la hegemonía que a la discordia que el psicoanálisis se opone. El totalitarismo está emparentado con el anhelo de la construcción de una lengua perfecta, y la Torre de Babel es eso. Una lengua perfecta sólo puede implicar la forclusión del Nombre-del-Padre, y por eso mismo sería una lengua sin metáfora. Porque la metáfora es esencialmente paterna. Bien dijo Chesterton que el loco es quien lo ha perdido todo menos la razón. Sobre todo esa razón cuyo imperio se rige por “el odio ciego a la excepción”, como bien remarca J.-A. Miller en la página 64 de De la naturaleza de los semblantes. ¿Qué es el acto poético sino una excepción a las reglas de la gramática y de los usos establecidos de la lengua? Y aquí cabe recordar que no hay poesía, ni literatura poderosa al decir de Harold Bloom, si no hay agón, lucha, discordia. Un mundo sin discordia es también un mundo sin poesía. Sin psicoanálisis tampoco. Al menos sin un psicoanálisis de inspiración freudiana.
Postular el par malentendido-discordia es por cierto fecundo. Pero eso depende de la enunciación que lo sostenga, sobre todo si hablamos de una oposición entre política del malentendido y política de la discordia. En nuestro país, es fácil que bajo ese par conceptual se deslice la consabida oposición civilización-barbarie en la que hasta hoy los argentinos están enredados. Después de todo, no resulta muy difícil achacarle al “bárbaro” el ser un “agente de la discordia”, un “intolerante”, un “bruto” que no sabe hablar la lengua de la sociedad liberal. Y hay que tener en cuenta que, a diferencia de Europa, lo “bárbaro” en Argentina no es lo extranjero sino lo propio. Cuanto más autóctono, más “bárbaro”. Es un deporte nacional la abominación del “color local”, del “negro cabeza” –incluso muchos “negros cabeza” la practican-. Tal vez seamos el único país que ha censurado su propio himno nacional, justamente los versos que nos aúnan al resto de Latinoamérica y a los pueblos originarios. También aquéllos que hablaban de la discordia que nos separaba del “querido” Rey. Es más que nada por una indeseada familiaridad, ofensiva para el espejismo europeo del argentino tilingo, que se rechaza al inmigrante de países vecinos, o al inmigrante interno. Que nadie nos recuerde que somos sudamericanos. Es lo que ha dado lugar a los chistes de argentinos, que ya son un género atareado en describir la infatuación del habitante de estas tierras.
¿Hay que recordar la ferocidad de que fueron capaces quienes agitaron la bandera de la “civilización”? ¿Negaremos la tensión profunda determinada por una grieta ya presente desde los tiempos fundacionales? Ni Sarmiento ni Alberdi lo hicieron, aunque concibieron tratamientos muy diferentes de esa discordia esencial a nuestra sociedad, y a la cual cincuenta años de guerra civil (1813-1863) no pusieron fin. Todo esto, en principio, no tendría nada que ver con el par malentendido-discordia si no estuviésemos inmersos en la hegemonía de un discurso post-político que apunta a descalificar toda posición ideológica, toda filiación partidaria, y que pretende asumirse como no-ideología. Pero seamos más directos. ¿Hay una política que no sea de la discordia? ¿Hacemos “política del malentendido” cuando firmamos un manifiesto contra Marine Le Pen? En un sentido sí, porque defendemos las condiciones de posibilidad del malentendido. Pero entre ella y nosotros, los psicoanalistas, no hay malentendido alguno. No hay malentendido posible entre nosotros y la Escuela de Mecánica de la Armada.
Discordia es disenso, diversidad, y es esencial al estado de derecho el darle lugar dentro de ciertos límites. Por supuesto, una guerra civil es algo atroz, para dar el caso extremo de una mala elaboración de la discordia. Pero hay cosas peores, aunque cueste creerlo. Y es que el totalitarismo tiene algo de increíble, aunque no por eso es menos real. En uno de sus fatigados discursos, Hitler dijo que muchos pensarían que lo mejor que hizo fue haber aniquilado –vernichtet– al partido marxista. Enseguida advirtió que en realidad hizo algo muy superior, y que fue el haber aniquilado a todos los demás partidos. Y lo dijo así, sin disimulo y con orgullo. Aspiraba a una Alemania libre de discordias. Así como nuestras dictaduras cívico militares aspiraron a una Argentina sin discordias, sin partidos políticos, disputas parlamentarias, huelgas, manifestaciones callejeras y protesta social. Y todo ello en nombre de los valores republicanos, de una “pacificación” que exigía terminar con los intolerantes, los fanáticos, los violentos. Por eso muchos argentinos sabemos que las declamaciones democráticas no valen nada si no se tiene en cuenta la enunciación que las sustenta.
Acusar al adversario de ser el promotor de la discordia bien puede ser el argumento de un canalla. Goebbels decía que Churchill era un criminal de guerra y que los ingleses estaban cegados por el odio. Eso muestra que el peor de los odios es el que se rehúsa a asumirse como tal. Winnicott, que fue un psicoanalista, no desechó el odio como pasión personal, y no se privó de manifestarlo políticamente. En una carta –pública, además- a un funcionario cuya política él juzgaba perjudicial, le dijo lisa y llanamente que lo odiaba. Freud tampoco disimuló su encono hacia el Presidente Wilson, ni siquiera a la hora de escribir un trabajo psicoanalítico sobre él. Y si J.-A. Miller se permitió el elogio de una figura como la de Robespierre, es porque el calor de la lucha no es ajeno al psicoanalista. Después de todo, lo que se ve erróneamente como “neutralidad” analítica, quizás no es otra cosa que la íntima certeza de que nada de lo humano –con todo lo inhumano que encierra eso- le es ajeno. Pero no por ello está más allá del sí y del no.