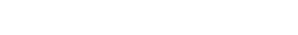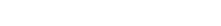Flight (Robert Zemeckis, 2012) tiene dos argumentos. El primero, más bien banal y moralista, es el que resumen las sinopsis de la crítica y condesciende a los valores del american way of life. El CapitánWhitaker es un hábil y experimentado piloto de aerolínea. También es un alcohólico y un consumidor de drogas. Durante un vuelo la nave que él pilotea cae bruscamente por la falla de un estabilizador. La catástrofe es inminente, pero el piloto arriesga una imposible maniobra que permite el arduo aterrizaje sobre el campo de una congregación religiosa. Salva a la gran mayoría de una muerte segura. Convertido en superhombre, debe enfrentar sin embargo la investigación que arroja sospechas sobre su estado de intoxicación el día de la tragedia. Como hizo otras veces, comandó el vuelo estando ebrio tras una noche de excesos. La tensa espera de la audiencia y el alcohol lo consumen en una caída sin detención. La vida del héroe muestra su faz oscura, su fracaso como padre y esposo, la mentira sostenida ante los otros y él mismo. No escapa al espectador menos avisado las alusiones a Dios, a la providencia divina, y los llamados a la abstinencia redentora que Whitaker elude. En la crucial audiencia, todavía intoxicado, está a punto de salirse con la suya cuando, en el límite, elije la senda de la honradez. Confiesa públicamente sus faltas. Va a la cárcel, pero se redime ante su hijo y ante sí mismo. Un final, pese a todo, feliz.

El segundo argumento es más complejo y menos accesible. Dos episodios de la historia son necesarios para vislumbrarlo. Durante su convalecencia en el hospital luego del accidente, Whitaker sale a fumar un cigarrillo a las escaleras de emergencia. Ahí comparte esa transgresión (se sabe que fumar es una adicción demonizada en el Imperio) con una adicta internada por sobredosis, y con un joven impregnado de drogas quimioterapéuticas. La práctica de la intoxicación, Dios y la muerte, dominan la conversación. El segundo episodio es casi sobrenatural. Whitaker, que ha logrado una semana de abstinencia en los días previos a la audiencia, pasa la noche en la habitación de un hotel para preservarse de tentaciones. Está a punto de ganar la partida, de conservar su heroica reputación, de creer y hacer creer que controla la droga y su vida. Una sucesión de azares lo llama desde la habitación vecina. La puerta comunicante no tiene llave. Entra y se dirige a un frigo que está lleno, inverosímilmente, de bebidas alcohólicas con exclusividad. El espectador podría pensar que es una alucinación del personaje, a no ser por la soberbia borrachera en que es encontrado a la mañana siguiente, horas antes de tener que prestar declaración. La cocaína, una vez más, le permite velar la ebriedad y asistir a la audiencia sosteniendo un semblante impecable. Puesto en la encrucijada de mentir sobre la reputación de una aeromoza muerta que había sido su amante, dice la verdad y lo confiesa todo. ¿Qué con todo esto?
El protagonista lleva a cabo dos actos heroicos que cambian su existencia de una manera radical: el aterrizaje y la confesión pública. Dos caídas. En ambas hazañas el sujeto está sobrepasado de alcohol y drogas. Lo paradójico es que nos vamos dando cuenta de que si en el inigualable aterrizaje Whitaker pudo salvar a los pasajeros y a él mismo no fue a pesar de que estuviese borracho, sino justamente porque estaba borracho. El segundo acto, la confesión, también deja entrever que de no haber caído en la tentación que lo sumió en la ebriedad y la cocaína, Whitaker no solamente no hubiese dicho la verdad, sino que hubiese seguido creyendo que podía tener el control de su vida. Y es eso lo que él dice durante la dramática maniobra, así como durante la mayor parte de la película: “yo tengo el control”. Pero no es verdad, porque precisamente pudo llevar a cabo aquella audacia porque estaba descontrolado por la droga. En el trance fatídico de la caída (término de resonancias teológicas y psicoanalíticas), el copiloto se encomienda a Dios. Whitaker le dice: “él no te puede salvar”. Como psicoanalistas le daríamos, en principio, la razón: en la hora de la angustia vale más la decisión de actuar que esperar el mágico amparo del Otro. No convalidamos las ilusiónes eclesiásticas de los creyentes -tampoco las ilusiones eclesiásticas de los ateos-. Pero el psicoanálisis puede afirmar que el sujeto no se salva solo, a pesar de que, en el acto, esté solo. Está solo, y sin embargo lo que lo causa no está en él, no forma parte de su yo. El gran hombre no es dueño de su propia fuerza, sino que ésta le es “prestada” por algo ajeno a él. Curiosamente, en esta película puritana que nos muestra, “como Dios manda”, el carácter fatal y corruptor de la práctica de la intoxicación, la droga no deja de aparecer como un Nombre del Padre que le recuerda al héroe que su gloria es un semblante, y que la potencia de su acción hunde sus raíces en otra parte que su narcisismo.